‘Mi marido’, de Maud Ventura: Un esposo sospechoso

UNA LECTURA PARTICULAR DE SUPLEMENTOS LITERARIOS
Con Mi marido, la escritora francesa Maud Ventura obtuvo el Premio a la Primera Novela en 2021. Cuando se publicó fue reseñada para Le Monde por Camille Laurens, también escritora, quien expresaba cierta sorpresa porque ya “incluso antes de abrirlo”, el libro parecía trasladarnos “a un pasado caduco”. Ayudaba a esa impresión la portada donde se veía a “una joven pelirroja con un vestido de los años 60” que parece pensar melancólicamente delante de una cortina de tergal. Pero reflexionando –continúa–, “y las primeras páginas lo confirman”, lo que parece más anticuado es el título: «Mi marido´. ¿Seguimos diciendo: `Mi marido´?” De hecho, el afortunado (?) elegido y así designado a lo largo de la novela no tiene nombre de pila, sólo se le menciona en la apasionada relación que la une a él. Del propio título dice la reseñista que “nunca el adjetivo que la gramática llama posesivo había sido mejor nombrado”. Y para ilustrarlo cita este párrafo: “Pienso en mi marido todo el tiempo, quiero enviarle un mensaje en cada etapa de mi día, me imagino diciéndole que lo amo cada mañana, sueño que hacemos el amor cada noche”.
La novela se desarrolla a lo largo de una semana, sin ninguna trama particular, una semana cualquiera, “pero parece una vida entera, como un friso o más bien un patrón eternamente repetido”. Describe un amor adolescente y anacrónico pues la acción transcurre quince años después del matrimonio y tras haber tenido dos hijos.

Fruto de una insólita ansiedad, la mujer pasa su tiempo observando obsesivamente a su marido, “imaginando sus sueños, adivinando lo que no dice, comentando su ropa, sus palabras. Disecciona, reflexiona, busca en sus bolsillos, analiza sus recibos”. Así, el lector se ve arrastrado a un mecanismo de ojos vigilantes. Incluso en el trabajo –la narradora es profesora y traductora– su marido la obsesiona. Ella ama a sus hijos, pero ellos se interponen en su pasión: «Estoy demasiado ocupada estando enamorada para ser una buena madre».
Ahora, esta obsesiva historia llega a la librerías españolas y también las primeras críticas o reseñas a los suplementos culturales. En Abc Cultural, Mercedes Monmany señala que la obra “ha recibido los más entusiastas elogios, traspasando el Atlántico y apareciendo en las columnas de Oprah Winfrey en EE.UU.”. Del argumento escribe: “A esta mujer en la cuarentena (…) la pasión obsesiva y devoradora hacia el que escogió un día como marido no se ha calmado con el paso de los años, sino que se ha acrecentado neuróticamente y se ha vuelto excluyente respecto al resto de las cosas de la vida, que parecen existir tan sólo como pálidas nebulosas insignificantes”. En la novela, que Monmany define como un thriller histerizado, observamos como la esposa, al detectar algunos signos de que el amor languidece, decide tomar medidas. “No permitirá jamás” que su amor se vaya extinguiendo por lo que decide vigilar atentamente a su marido, “ponerle trampas para prevenir cualquier posible infidelidad, analizar minuciosamente su muda gesticulación y, sobre todo, llevar maniáticamente apuntado en varios cuadernos, día a día, de lunes a domingo, como si se tratara de un ‘thriller’ detectivesco e inquietante, cada vez más perturbador e histerizado, como en un relato de Patricia Highsmith, la evolución de ese fuego del amor que, paranoicamente, ella cree siempre a punto de apagarse”.
¿Una novela anti-Metoo?
Del estilo de la novela dice Monmany que la narración está hecha “con mano maestra, manejando esa asfixiante fijación, con frases rápidas y una evolución frenética del día a día. El lector oscila entre lo desasosegante y la desmesura de esa idolatría conyugal y la carcajada siempre a punto de saltar”. Porque la mujer, desde su neurosis, desarrolla toda una estrategia: “dejarle mucho espacio a mi marido, ser distante para cultivar el misterio, ponerlo celoso, no sincerarme con mis sentimientos para no asfixiarlo, no agobiarlo con un exceso de emotividad y sentimentalismo, y por encima de todo, no descuidarme físicamente. Las consignas son: ser fría, inaccesible, distante”.
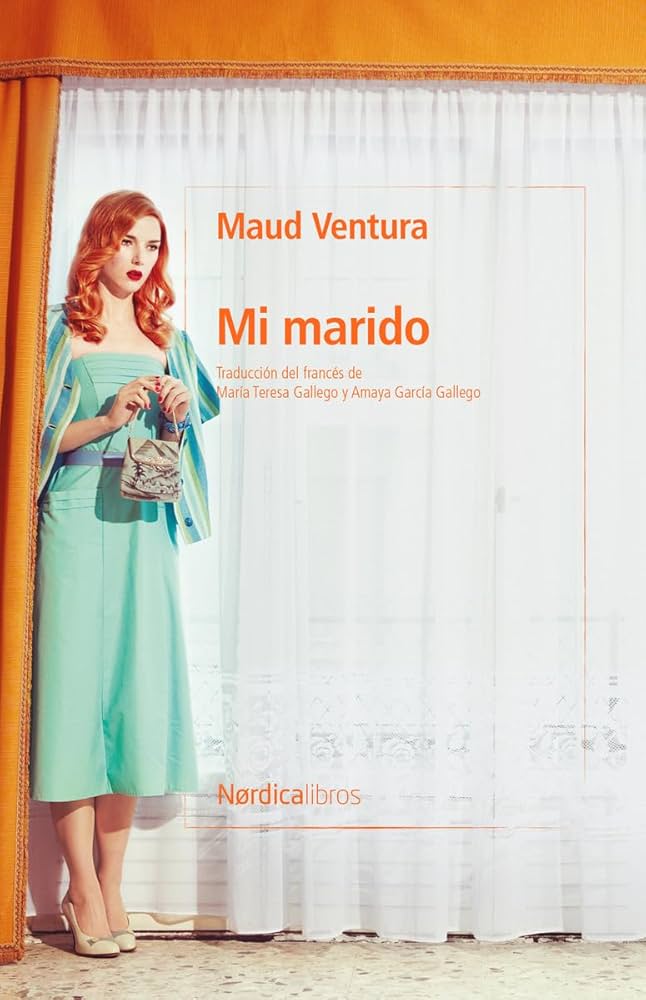
Con estos ingredientes no es extraño que la protagonista de Mi marido aparezca para las visiones actuales de la liberación de la mujer como una especie de ‘anti-Metoo’ ancestral. Y de muestra valga esta reflexión de la protagonista: “Miro un rato la televisión. Tomándose un yogur, conduciendo o poniéndose un perfume, todas las mujeres están esperando a un hombre. Parecen activas y atareadas, pero en realidad están andando en círculos. Me pregunto si soy la única que se ha fijado en esa sala de espera universal”.
Desde esa incómoda visión parece estar escrita la reseña de Marta Carnicero en Babelia, que comienza con esta declaración: “Todo escritor firma con el diablo un pacto que le impide leer por placer. Se le permite, a cambio, desmantelar cualquier texto en busca de esos resortes —estilísticos e incluso pecuniarios— que mejorarán, si aprende a pulsarlos, la calidad y recepción de su nuevo trabajo. La curiosidad empuja, ante una novela de éxito, a ampliar las pesquisas: ¿Qué mecanismos impulsan a un texto a convertirse en superventas? ¿Se agazapan en él o lo trascienden?”. Porque es a eso a lo que habría aspirado la escritora francesa, da a entender la reseñista. Así, Mi marido, le “parece uno de esos trabajos destinados a la notoriedad”. El estilo es ágil, escribe Carnicero, y le reconoce a Ventura “oficio para mantener la tensión, y la atención, desde principio a fin”, pero argumenta que “la singularidad del texto, sin embargo, limita su análisis: descansa de tal modo en la trama que no es posible referirse a él con libertad, y menos con vocación crítica, sin aludir a un giro que, aun sin entrar en detalles, acabaría desactivando el artefacto”. Y es que hay un truco final, “un breve epílogo, una coda inteligente —por insospechada— que resulta sin embargo algo falaz, donde se revela, por boca del marido, que la raíz de la paranoia de la protagonista es fruto de una exquisita manipulación orquestada por él mismo”. Es él, por tanto, ¡el culpable de la histeria de su esposa! Y, pese a todo –concluye Carnicero– “se lee con placer —culpable o no—, mientras se acepte pasar por alto ese artificio”. Y discúlpennos que hayamos de nuevo incurrido en el famoso spoiler.
Edad y escritura
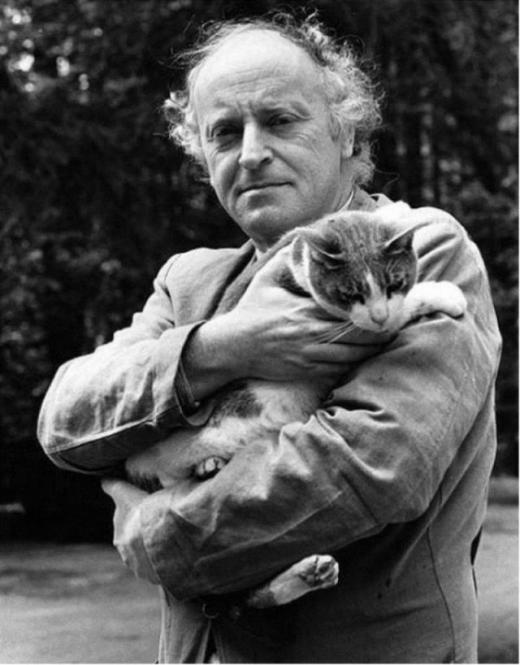
Maud Ventura publicó esta su primera novela con 29 años (nació en 1992). Un dato a tener en cuenta, muy en cuenta, si nos atenemos a la defensa que hace en su artículo semanal de El Cultural el crítico y editor Ignacio Echevarría. A riesgo de que le tomemos por pelma (según sus propias palabras) vuelve a reiterar la importancia de conocer en los libros que se publican la edad del autor/a, pues “no deja de prosperar, entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, escritores y editores, la dichosa manía de omitir la fecha de nacimiento en la noticia biográfica que suele darse sobre el autor en la cubierta de los libros. ¿Pero es que no les da vergüenza?” Y para sostener su demanda recuerda lo que Joseph Brodsky dijo en su día: “Si yo fuera editor, haría constar en las cubiertas de los libros no sólo los nombres de los autores sino también la edad exacta que tenían al escribirlos, para que sus lectores pudieran decidir si les interesa tener en cuenta el contenido o el punto de vista de un libro escrito por un autor mucho más joven o mucho mayor que ellos”, pues para el poeta ruso “el valor de una idea se halla en relación con el contexto del que brota”. Y también recuerda Echevarría el “Pierre Menard, autor del Quijote” de Borges. “La literatura es, como dijo Machado, `palabra en el tiempo`. Si hoy mismo se publicara el Quijote, letra por letra, y cupiera pensar que su autor tal vez fuera un treintañero al que le ha dado por parodiar un género muerto cinco siglos atrás, considérenlo bien: ¿quién demonios iba a leerlo?»
Las edades de Azorín


“He escrito en muchos sitios a lo largo de mi vivir: en Monóvar, nativo pueblo, en Madrid, en San Sebastián, en París. No sé dónde he escrito con más fervor, con más verdad, con más entusiasmo. He escrito en cuartillas anchas y amarillentas, en cuartillas chicas y blancas. He escrito por la mañana, por la tarde, a prima noche, en las horas de madrugada, con el alba, con la aurora, a mediodía… He escrito con letra abultada y letra menuda. He escrito con inspiración y sin inspiración; con ganas y sin ganas”. Con estas palabras describía Azorín su actividad como escritor a lo largo de 60 años. Las recoge el profesor Francisco Fuster en la biografía que ahora publica sobre el alicantino y que lleva por título Azorín. Clásico y moderno. Una carrera que osciló “desde la visión libertaria todopoderosa de su juventud hasta el patetismo de tener que implorar a Franco que lo ayudase a obtener un permiso para poder representar una de sus obras de teatro”, escribe Fuster, que lo enmarca en ese grupo de “musculosos escritores” que, en plena agonía imperial, “se propuso renovar el discurso y ofrecer un fresco de la historia española del momento, a través de nombres tan relevantes como Unamuno, Machado, Baroja, Valle-Inclán e, incluso, el poeta nicaragüense Rubén Darío, entre otros”. La reseña del libro la ha escrito para Babelia Anna Caballé, y en ella recuerda que “Azorín, que tanto agradaba a Josep Pla, fue un estilista en el país de la picaresca, de los sanchos y los iletrados, del bruto común”. Manuel Vicent escribió que Pío Baroja solo respetaba a Azorín mientras decía de Unamuno que era incapaz de escuchar, “por su gusto no hubiera dejado hablar a nadie”. Una buena ocasión esta nueva biografía para adentrarse en los avatares del gran estilista de la generación del 98, en quien fue “el alma de su tiempo”, según lo definió Gómez de la Serna. Y añadimos nosotros que en la actualidad a un escritor de 30 años se le suele ver como joven promesa, pero si miramos algunas historias particulares veremos que Herman Melville escribió Moby Dick con 32 años, la misma edad que tenía William Faulkner cuando termino El ruido y la furia. Pero también hay ejemplos de todo lo contrario, como es el caso de José Saramago por poner un ejemplo más cercano, cuya primera gran novela, Alzado del suelo, la escribió con 58 años, y fue el inicio de una carrera como novelista que le valdría el premio Nobel de Literatura en 1998.
Martín Gaite, biografía de una voz y una época
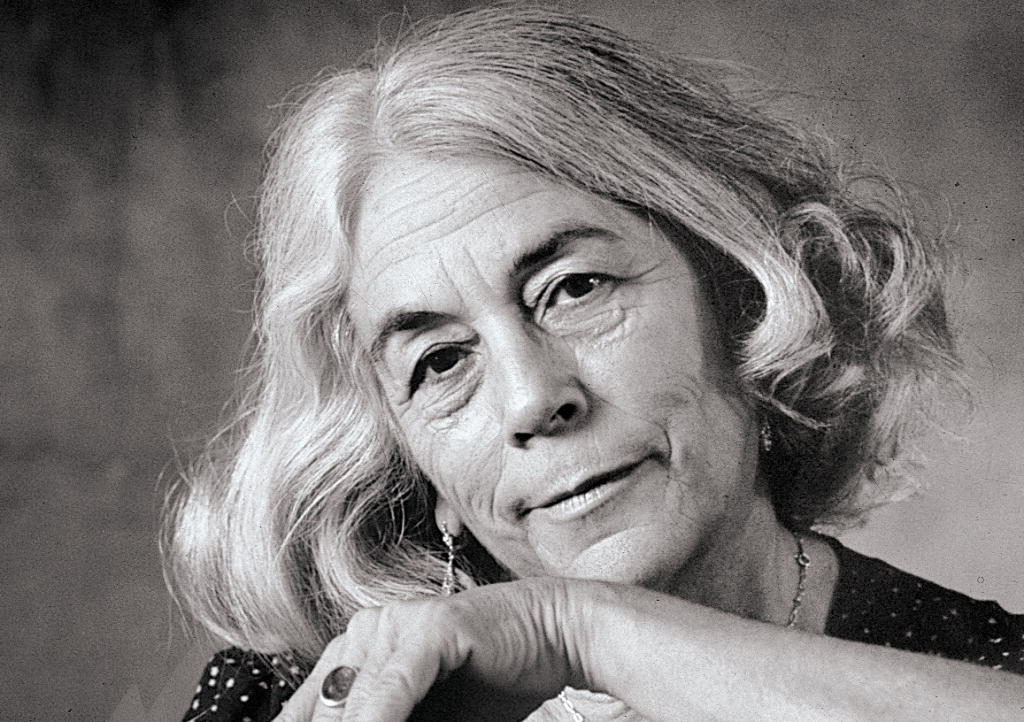
De la biografía de Carmen Martín Gaite escrita por el profesor José Teruel, con la que ha conseguido el premio Comillas, dice el profesor y crítico Pozuelo Yvancos en Abc Cultural que es sin duda la mejor biografía literaria que ha leído en muchos años: “La cuestión crucial, que nutre la fortuna de esta biografía, es la misma que adoptó la propia autora: partir de una poética narrativa.

Jose Teruel escribe la vida de Carmen Martin Gaite, mejor, se la cuenta al lector, procurando mostrarle las razones de su complejidad, pero también las opciones de su singular genio literario”, y aventura de Martín Gaite, de su riqueza personal y literaria que “será la que quede, conforme pasen los años, ya está ocurriendo, muy por encima de la generación de grandes nombres que la acompañaron en su aventura literaria”. Y argumente que, muertos Ignacio Aldecoa y Luis Martin Santos, “los dos amigos que quizá pudieron entenderla”, a los que perdió muy pronto, terminó enfrentada tanto a su marido Sánchez Ferlosio, como a su interlocutor Juan Benet, “que no supieron entenderla, quizá no la aceptaron, incluso me atrevería a decir que no soportaron quedar por debajo de un valor que no reconocían”, escribe Pozuelo. Y argumenta que (y esto entronca con la importancia de conocer la edad de los escritores) “una biografía es tanto más valiosa cuanto más dice a una persona en el contexto de su época, con sus opciones, sus dudas, sus complejas decisiones”. Así, quien aún no haya leído a Martin Gaite podrá recorrer con este retrato biográfico toda la vida madrileña de la posguerra en su contexto histórico, los cafés y tertulias, el nacimiento luego de los periódicos Diario l6 (en que escribía sus reseñas), El País, las colecciones literarias. Y en su trayectoria vital también se recoge la importancia que para Martin Gaite tuvo el descubrimiento de Nueva York, y la modernidad de Hopper, o la rabiosa e impredecible perplejidad que la gran ciudad le sometía… Y concluye la reseña afirmando que en Martin Gaite literatura y vida fueron inseparables, y “haberlo mostrado, mejor, haberlo sabido contar, es lo mejor de este libro necesario, exigente y noble. No conozco caso igual de escritor que deba tanto a un investigador”.
E. Huilson




Gracias, muchas gracias.
Estoy totalmente de acuerdo con Ignacio Echevarría y, por tanto, con Joseph Brodsky sobre la importancia de conocer la edad que tiene o tenía un escritor al publicar su libro. ¿Qué opinión tendríamos de ‘Los dominios del lobo’ de Javier Marías si desconociéramos que lo escribió con 19 años?
De este libro se puede decir sin lugar a dudas y a pesar de la enorme promoción que le han dado en Francia, que es malo, muy malo y aburrido. Bajo la apariencia de descripción de una mujer de clase media alta se esconde un ser inmaduro de 40 años. Son más de 200 páginas que parecen salidas de revistas de decoración. Un estilo literario facilón hace que pases toda la novela esperando algo, que pase algo de verdad, ya que la publicidad nos indica que algo pasará. Y lo que pasa al final son cuatro o cinco páginas que acaban por convencer al lector de que ha sido víctima de una campaña mediática bien orquestada. Ediciones Nórdica, una editorial supuestamente “progre”, ha querido aprovechar en España el éxito de ventas que tuvo en Francia. Por lo tanto, cero para la novela, cero para la editorial que te hace gastar tiempo y un dinero apreciable. Al menos en Francia el libro vale 8’60€.